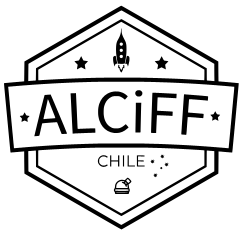Soy John Smith, el último negro que existe en el mundo. No bromeo. Nadie lo hace cuando está a punto de morir, y yo tampoco pienso hacerlo en mi testamento. Sólo pensar que una raza antigua como la mía haya desaparecido me llena de de tristeza y rabia. ¿Por qué tuvo que extinguirse el noble pueblo que levantó el Gran Zimbabwe, que fundió los bronces de Ife, y que forjó en hierro las lanzas de los fieros Zulúes? ¿Quién fue el culpable de nuestra extinción?
Nadie nos hecho de menos. Ni siquiera notaron nuestra ausencia. Nadie derramó una lágrima por mi gente.
Era como si les molestásemos. Bastaba sólo con vernos para que dieran vuelta sus rostros, esquivaran la mirada, o hicieran un gesto de disgusto. Siglos y siglos de desprecios. De frases a medio terminar. De gestos a medio expresar. De pensamientos entrecortados, pero que se entendían de todas maneras. Dondequiera hubo alguien diferente nos miró en menos, como si portáramos en nosotros la lepra.
¡Oh Dios! ¡Cuanta humillación!
En el fondo de su corazón, los blancos nos odiaban y se alegraron de nuestra desaparición. No en vano les llamamos demonios, pues su carencia de color nos recordaba los espectros, pero también por su falta de sentimientos humanos y por la mirada despectiva y altanera que siempre tenían para con nosotros.
No es extraño entonces que el miedo me embargue. Estoy en un mundo de demonios blancos y voy a morir por mi propia voluntad. Acaso no vuelva a abrir los ojos. Quizás no exista la resurrección después de la muerte, a pesar de haber pasado ya por algo parecido. ¿Cómo saberlo? Realmente no lo se. No tengo certeza. Sólo se que no podría seguir viviendo en un mundo como éste, teniendo la oportunidad de conocer Zimbabwe. Allá iré, más sólo si Dios lo quiere, pero vale la pena el riesgo para estar con los míos.
Pronto vendrán por mí para que pueda morir. No he cometido ningún delito, no. Es sólo mi deseo de dejar este mundo con la esperanza de llegar a otro mucho mejor.
Todo comenzó hace un año ya, desde mi punto de vista, por supuesto, pues siendo objetivo ya han transcurrido milenios desde aquel suceso. Era un hombre joven y agraciado, fuerte y temerario, como la mayoría de quienes tiene mi edad. Me gustaban los deportes riesgosos y luchaba por destacar en todos ellos. Siendo sincero me movía un profundo complejo de inferioridad ante esos arriesgados hombres blancos que fueron mis amigos. Si ellos podían hacerlo pues yo también podía, y mucho mejor.
En verdad no necesitaba demostrar mucho pues fui un hombre rico. Mi padre fue un básquetbolista famoso que ganó decenas de millones, mientras que mi madre una cantante popular. Entre ambos lograron forjarse una situación económica envidiable que les ubicó en los mejores círculos sociales de la nación. Asistí a los mejores colegios y conduje los autos deportivos más costosos. Jamás me faltó nada. Pero seguía siendo un negro, y eso lo superaba demostrando que era más valiente que todo el resto. Gritándole al mundo en su rostro que era el mejor.
Practique los deportes y actividades más peligrosos que se pueden imaginar. Escalamiento de montañas y edificios a mano desnuda, saltos mortales en motocicletas sobre barrancos de cientos de metros de profundidad, captura de serpientes venenosas a mano desnuda, clavados de 50 metros en el rocoso Acapulco, trapecio sin red.
Hoy me parecen increíbles los riesgos que tomé sólo para demostrar mi valor. Para probarles a todo que un negro podía ser tan valiente como cualquiera, dejando en evidencia lo obvio: que nosotros también somos seres humanos.
Y tenía miedo, si señor, y no me da vergüenza reconocerlo. El valiente es quien supera sus temores. Quien no siente miedo no es un valiente sino un idiota. Y sentí miedo cuando ocurrió. Por alguna razón que no puedo explicar, presentí nítidamente que ese día cambiaría mi vida radicalmente. Estuve a punto de arrepentirme y dejar el desafío para otra oportunidad, pero no lo hice. No quise pasar por cobarde, ni que las mujeres que me observaban pensaran que me había convertido en un gallina. Así que superé mi temor y me lance al vacío.
Ese día no tenía nada de especial. Se trataba de otro salto en paracaídas desde un edificio de no más de 80 metros de altura. Nada más que una aburrida rutina que ya había realizado muchas veces. Mike, Peter, James y otros de mis rubios amigos habían saltado ya y me esperaban en el suelo, haciendo gestos de burla, típicos de los valientes. Me ajusté el paracaídas y me subí a la cornisa del edificio. Sujeté con firmeza la manilla y me apresté a saltar. Desde ahí podía ver toda la ciudad y como los curiosos dirigían sus miradas hacia mí desde la calle. Tendría sólo una oportunidad de abrirlo a tiempo. No podía tener vacilación alguna, pues entre mí y el suelo no habría segunda vez, ni paracaídas de emergencia. Como siempre, si quería sobrevivir, el salto debía ser perfecto.
Más no lo fue.
Inmediatamente después de saltar entré en pánico, pues al tirar la manilla me quedé con ésta en la mano. ¿Qué pasó? No lo sé pero lo imagino. Una imperfección en la tela, unas costuras mal selladas, un remache suelto. Nunca supe exactamente que falló, pero ya no importa. Sólo sé que el paracaídas se abrió parcialmente, sólo lo suficiente para aumentar mi agonía, y me precipité a tierra, directo a la muerte.
Los instantes pasaron lentos. Por mi mente desfilaba toda mi vida y la angustia me sumergió en la inacción más absoluta. Sabía que moriría en un momento. Que la vida se me escaparía en cuanto tocase ese suelo que se acercaba veloz. Era la propia muerte quien me venía a buscar. Mis seres queridos me contemplaban compasivos desde mí imaginación.
No sentí dolor al impactar el suelo. Sólo recuerdo el crujido de mi columna vertebral al quebrarse, cortando nervios y dejándome paralítico. Ya no podría mover otra vez los pies ni las manos, no podría hacer el amor, no podría orinar o defecar por mí mismo. Ni siquiera podría respirar solo. La sombra de la inconsciencia me cubrió y alivió mi angustia. Solo esperé que el siguiente despertar me develara que todo esto no era más que un mal sueño. Una pesadilla que se esfumaría al levantar el sol.
Pero la pesadilla persistió.
Ni siquiera salí del coma. Al menos eso pensaron los doctores y mis propios padres que me visitaron varias veces, mientras la vida se me apagaba en la sala de cuidados intensivos. Pero sin saberlo ellos, me enteré de todo. A pesar de que no poder mover un músculo y de estar más cerca de la muerte que de la vida, les oía hablar.
Escuché el llanto de mi madre y como me acariciaba los cabellos rogando a Dios que me recuperara. Escuché a mi padre pidiéndome perdón por haber sido rudo conmigo cuando niño. Oí a los doctores comentar que mi caso estaba perdido, que ya nada se podría hacer y que moriría en las próximas horas.
—¡Madre! ¡Padre! –Intenté gritar— ¡Qué no se dan cuenta que estoy aquí! ¿No ven que estoy vivo? ¡Les escucho! ¡Hablen!
Pero no salió sonido de mi boca. Fue como si mi cuerpo perteneciera a otra persona, tendido en la camilla del hospital, lleno de cables y sensores, inservible. El terror se apoderó de mí unas horas mas tarde cuando el doctor me revisó por última vez.
—Está muerto –Dijo—. El paciente ha fallecido. Ya no hay nada que hacer.
Grité cuan fuerte pude, pero no me salió el habla. Traté de mover un brazo, un dedo, un párpado. De hacer un gesto que revelara que estaba ahí, vivo. Pero los doctores no detectaban signo vital alguno y los monitores sólo mostraban las rectas verdes de un cadáver.
Un pensamiento atroz cruzo por mi mente: me iban a enterrar vivo.
Luego que los doctores me desconectaran de las máquinas y se olvidaran de mí, escuché a mis padres llorar amargamente y discutir:
—Lo enterraremos en la cripta familiar que mandé a construir –dijo Papá —. Será un funeral precioso.
—¡No puedes pensar en eso, George! –Gritó Mamá, desesperada— Era nuestro único hijo. Tenemos que darle otra oportunidad.
—¿A que te refieres, mujer? ¿A congelarlo? ¿Vas a volver a pensar en esas patrañas?
—¡Si, me refiero a eso! ¡A congelarlo! Debemos darle una segunda oportunidad a nuestro hijo.
—Pero mujer. Tú sabes que la criogenización no es más que un cuento de charlatanes para estrujar a los ricos y explotar su dolor. ¿Quién ha vuelto de la muerte? ¿Conoces acaso a alguien que haya resucitado después de ser congelado?
—¿Y cuánto costará el experimento?
—¡El está muerto, Betty! ¡Entiéndelo! ¡Nuestro hijo está muerto y ya no hay nada por hacer!
—¡Te equivocas! Si hay algo por hacer y se hará. Salvaré a mi hijo aunque sea lo último que haga.
Escuché toda la discusión. En mi interior luchaba con la disyuntiva de resucitar del hielo o de esperar que mi consciencia se apagara lentamente, sin auxilio alguno, en la soledad de una estrecha y obscura prisión de madera.
Pero entonces no supe más. Repentinamente mi consciencia se apagó y ya nada importaba. De acuerdo a todos los parámetros, y a todo lo que el hombre conoce, ya había fallecido. Fue como un sueño infinito. Quedé sumido en la oscuridad total sin ver, sin escuchar, sin sentir, sin siquiera seguir mis propios pensamientos. Era la nada absoluta. Estaba rodeado de la sombra eterna. Había muerto.
Un instante después, sin previo aviso, sentí millones de agujas que herían mi cuerpo. Comencé a sentir voces. Mi conciencia volvía en olas que iban y venían, sin consistencia ni secuencia. De pronto tuve la certeza que me hallaba en otro lugar, en otro mundo. Había llegado al Paraíso o quizás estaba quemándome en el infierno. No tenía certeza pues mis ojos aún no se abrían. Solo sentí la agitación de seres que corrían de aquí para allá, quizás preocupados por mi estado. Me envolvió una pena profunda. Pensé que quizás todo no era más que un sueño y que mi conciencia retornaría a esa fría cama de hospital, para pasar veinte o cuarenta años de mi vida sufriendo el calvario de una invalidez sin pausa ni final. Pero estaba equivocado. Al final pude abrir los ojos en las penumbras de una habitación, extraña y a media luz. Un hombre se acercó y dijo pausadamente.
—No te apresures en levantarte. Estás bien, así que tómalo con calma. Te has recuperado. Lo peor ya ha pasado. Bienvenido a casa —y sonrió.
Pero no estaba en casa.
Me desperté, aturdido, en un lugar extraño como ninguno, irreconocible, con un estilo, colores, materiales y arte que bien pudieron ser propios de extraterrestres. Más quienes me atendían eran humanos, si bien un poco distintos. Eran personas blancas de un aspecto un tanto extraño del de los sajones que me toco conocer en vida. Tenían la cara redondeada, cabellos anaranjados, ojos casi asiáticos y uniformemente verdes.
—¿Me puedo sentar? –Pregunté, realmente sorprendido, no por el hecho de estar vivo sino por sentir y tener control de mi cuerpo nuevamente.
—Si, está bien, hágalo –Contestó amablemente el doctor.
Me quedé mudo un instante, tratando de captar el extraño ambiente de la habitación en que me encontraba, rodeado de texturas y objetos que no tenían sentido. A mi derecha había una claraboya desde donde se veía un planeta verdoso rotando. Pensé que era la Tierra pero lucía diferente.
—¿Dónde estoy?
—Muy lejos de casa, John –Contestó el doctor—. Nos encontramos en Barnard City, una ciudad espacial en torno a la estrella Barnard. Estamos a seis años luz de la Tierra. Estás en tu futuro, a tres mil años de tu época. La humanidad ya ha colonizado las estrellas cercanas al sol.
—¿Cómo llegué aquí?
—¿No recuerdas el accidente?
—Si, lo recuerdo, y también la sensación de morir.
—Pues estabas muerto, John. Lo estuviste por tres mil años hasta que el Consejo Colonial decidió revivirte.
—¿Pero, porqué estoy aquí, tan lejos de casa?
—Es una larga historia, John. ¿Oíste alguna vez hablar del proceso del Dr. Patterson?
John recordó entonces que ese nombre fue mencionado por su madre después de su muerte clínica.
—Creo que sí. ¿No es acaso aquel que desarrolló un proceso de criogenización?
—¡Exacto! El fue quien desarrolló el primer método realmente práctico. Antes de eso, quienes se congelaron jamás volvieron a la vida.
Me estremecí al pensar en los miles de hombres y mujeres que murieron con la esperanza en una resurrección, desde el hielo, que jamás llegó.
—La criogenización médica fue prohibida hace miles de años atrás. Se hizo cuando se comprobó que los muertos podrían volver a la vida si se quisiera hacerlo. Para entonces había cinco millones de personas congeladas esperando para renacer, pero no había familia ni recursos para aprobarlo. Gran parte de ellos, los irrecuperables, fueron desconectados por resolución de las Naciones Unidas en el año 2342 y simultáneamente se prohibió la técnica de preservación. Una pequeña parte, casi 20.000, fueron resucitados en ese momento y tuvieron una vida plena hasta que la segunda muerte les llamó. Pero una pequeña parte, quizás 100, quedaron olvidados en museos.
—¿En museos?
—Si. La gente quería saber como eran sus antepasados. Eran como momias egipcias que atraían la atención del público.
—¿Qué pasó después?
—Pues bien, con el tiempo se desarrolló un tráfico de cuerpos. En la alta sociedad estaba de moda poseer un cuerpo criogenizado. Y aún cuando la práctica fue severamente prohibida, algunas familias mantuvieron sus momias de hielo durante siglos, hasta que la situación cambio.
—¿Y que pasó conmigo? ¿Es que acaso estuve en exhibición?
—Me temo que sí. Fuiste parte de la colección de momias del Barón Von Sertima, un empresario extremadamente acaudalado, descendiente de un escritor que se enriqueció vendiendo libros pseudos—científicos. Su familia paso tu cadáver de generación en generación por más de mil años, hasta que uno de sus descendientes, Ivan Van Sertima IV, te trajo clandestinamente a la estrella Barnard junto con la primera ola de colonizadores. El fue uno de los fundadores y principales accionistas de la Compañía Barnard, así que nadie puso reparos a que te trajera consigo. De eso hace ya casi cuatrocientos años.
—¿Y por qué me despertaron ahora?
—Pues hace tres años falleció el último descendiente directo de la familia Von Sertima y sus posesiones pasaron al estado de Barnard City. Y entre esos bienes estaba tu cadáver.
—¡Qué atroz!
—Si, y no solo para ti. El consejo no sabía que hacer con tu cadáver. Algunos pensaban que debías ser desconectado e incinerado. Otros creyeron que debía dársete una oportunidad de vivir. En esa discusión pasaron dos años. Es increíble lo que demoran los políticos en tomar decisiones, y a pesar de los avances técnicos, siguen siendo tan ineficientes como siempre lo han sido. Al final, los últimos ganaron la partida, pero no iba a ser fácil despertarte. Se requirió más de un mes y el uso de la más avanzada tecnología para reconstruir tu cuerpo y tu sistema neurológico. Afortunadamente, ni tu memoria ni tus circuitos de consciencia sufrieron daños graves con la criogenización. Así pues, te recuperamos y aquí estas.
—Gracias Doctor –Atiné a decir, y me quedé en silencio. ¿Qué otro comentario podía hacer en una situación tan fuera de lo normal?
Durante los siguientes meses comencé poco a poco a habituarme a mi nueva realidad. Barnard City está compuesta de siete anillos O’Neill rotatorios donde viven 300.000 personas, y tiene todas las comodidades imaginables para llevar una vida sana y plena, incluyendo gravedad artificial, luz natural, lagos y nubes. Cada anillo provee 600 km2 de superficie para habitación y esparcimiento, más una superficie similar en el nivel externo de los cilindros, la que cobija los servicios, el comercio y la manufactura.
Me asignaron una casa de 200 mt2 en una zona residencial del cuarto anillo de la ciudad, ubicada en un barrio conocido como Nueva Australia. Era una zona para gente común, sin grandes lujos, pero muy avanzado para mi época. Y a pesar de haber sido rico, está gente tenía un nivel de vida mucho mayor del que nunca tuve.
Desde mi nueva casa podía ver verde y agua en derredor. Otras casas similares a la mía salpicaban los prados y arboledas de una zona que parecía prístina, cruzada por riachuelos y pequeñas lagunas. La vista era espectacular, con un extraño horizonte que se curvaba hacia arriba, recordándome que a pesar de la sensación natural del ambiente, de la luz clara y de las nubes que flotaban unos kilómetros por sobre mi cabeza, vivía en un vasto hábitat artificial en medio del vacío del espacio.
La gente era agradable y cortés, siempre preocupados de mis necesidades. Se ofrecían voluntariamente para programar la limpieza robótica y el sintetizador de alimentos, y a conducir mi vehículo espacial personal por el interior de las carreteras del anillo, y en el vacío para trasladarme a otros anillos. Me llevaron por todos los sitios de interés de la ciudad: el palacio de gobierno, el senado, la biblioteca, el museo de arte, el museo histórico, el teatro y la opera, sin olvidar las maravillas naturales de los anillos de Barnard: playas, mares, lagunas, bosques y praderas, plenas de animales salvajes, seleccionados por su mansedumbre.
Me llevaba bien con todos y podría decir que hice amigos. No me discriminaron por mi aspecto ni por provenir de un lugar tan lejano en el tiempo y en el espacio. Si alguien marcaba la diferencia, debo confesarlo, era yo mismo con mis prejuicios tan duramente aprendidos en mi vida anterior. Sin embargo, mi salud mental se resintió. El cambió fue demasiado duro para asimilarlo. Estaba en un mundo extraño sin posibilidad de retorno; exiliado en un país distante para nunca más volver a mi tierra natal.
Caminaba por las calles viendo fantasmas. A mi alrededor pasaban demonios pálidos me que analizaban hasta el último detalle. Les llamaba la atención mi color de piel, mis rasgos fuertes y acaso exagerados. Más eran discretos, y jamás se les escapó un comentario indebido. No había tampoco en sus ojos la mirada de odio que percibía en los demonios blancos de mi tiempo. Y sin embargo, sospechaba que algo pasaba por sus cabezas. No podía ser de otra manera pues eran todos tan diferentes a mí: tan blancos.
En las noches me sumergía en los programas holográficos. La gran mayoría se producía en el propio Barnard y no eran más que melodramas de tramas muy repetidas, películas con actores sintéticos y dramas históricos, principalmente sobre la fundación de la colonia y los heroicos mineros de los asteroides, más los eternos programas de concursos y aburridas noticias de Barnard, un lugar donde nada pasaba. Otro tanto provenían de la Tierra, que todavía existía pero que ahora contaba con no más de cien millones de personas y una cultura en plena decadencia. También había cientos de documentales y clásicos envasados, producidos durante los tres mil años que permanecí dormido. Sin embargo, había algo más.
Una noche, aburrido de la programación, busque nuevos canales en un cluster que no había explorado anteriormente: programas de otras colonias. Había al menos 80 canales provenientes de unas 40 estrellas lejanas. Al verlos, fue curioso constatar la diversidad humana de ésta época, con gentes tan distintas física y culturalmente. Gentes que emitían sus programas desde la estrella Próxima Centauro, Ross y Porción. También me impresionaba que esas señales tardaran décadas en ser recibidas y que lo que veía era, literalmente, producto del pasado. Sus aspectos físicos variaban muchísimo, desde rubios furiosos, pasando por los que parecían italianos a otros que tenían aspecto asiático. Más no veía negros.
Y fue así como entre más conocía sobre mi nuevo mundo, más me sumía en la angustia y la desesperación. La soledad me abrumaba. Me sentía como un ser prehistórico, embalsamado y rescatado del olvido en un museo.
Un día cualquiera caminaba por uno de los tantos parques de mi barrio y me detuve a contemplar los cisnes que nadaban en una laguna cercana, al borde del sendero. Apoye mis manos en el barandal y me puse a contemplarlos, sin prisa. A metros de distancia una pareja paseaba con su pequeño niño de tres años. Les sonreí. El niño pequeño era muy inquieto y movía la cabeza para todos lados. Al verme gesticular el niño gritó:
—¡Mamá! ¡Ese hombre es negro! ¡Ayúdame Mamá! –y se puso a llorar.
La mujer tomo al niño en sus brazos y me miró roja de vergüenza. Luego agachó su cabeza. Su marido me esquivó la vista. Los padres se retiraron con la cabeza gacha, sin decir palabra, mientras el pequeño todavía lloraba en sus brazos, y seguía repitiendo esa frase hiriente.
Al llegar a casa sentí rabia, ira y una pena profunda. Ya mi vida no tenía sentido alguno y lo sabía. Me sentía sólo, absolutamente sólo, sin sueños ni destino, condenado a vivir una vida que no había escogido. Los míos estaban ya muertos hace miles de años. Quizás lo mejor –pensé— era unirme a ellos.
Tome mi cinturón y lo amarré a una de las barras del closet. Traje un piso y me subí a el, y el otro extremo del cinturón lo amarré a mi cuello y me solté. Mientras me desvanecía rogué que al fin llegara mi elusiva muerte. Sentí un crujido. En segundos perdí la consciencia.
Sin embargo no morí. Desperté en la sala del hospital, rodeado de angustiados ciudadanos de Barnard.
—¿Por qué lo hiciste, John? ¡Todos te queremos! –dijo una mujer angustiada, que reconocí como una vecina.
—No lo intentes de nuevo, John –dijo mi doctor, con cara compungida—. Piensa en nosotros, también. Te queremos vivo.
Me di vuelta, tratando de ocultar mi rostro. Sentía una fuerte opresión en el pecho, que interpreté como angustia, y de pronto se me nubló la vista.
—Tienes que ser sincero, John, y contarme cual es la razón de tu angustia –Me preguntó la doctora, con cara seria pero una mirada cargada de preocupación.
—Es la soledad, doctora –Contesté—. Mi mundo ha desaparecido. Mi gente ya no existe. Soy un exiliado en un mundo extraño. No tengo razón para vivir.
—Siempre hay por que vivir, John. Tienes que entender que la vida es un don precioso y que todos aquí queremos aprender de ti.
—¿En serio? ¿Qué quieren saber de mí? –pregunté curioso.
—Queremos que nos cuentes de tu mundo; de tu gente. Queremos saber como fue la vida en la Tierra de nuestros antepasados. Tu eres el único testigo de un mundo remoto que todos amamos.
—¡Ya veo! Sólo les sirvo como pieza arqueológica. Como un documento histórico parlante –contesté indignado—. Pues bien doctora, yo también quiero saber algo. ¿Qué paso con mi gente? ¿Qué le hicieron a la raza negra?
La doctora me miró sorprendida, no sabiendo que contestar.
—¿A que te refieres? –preguntó finalmente.
—Ya entendió mi pregunta. ¿Por qué desapareció la gente de piel obscura, como yo? ¿Quién lo hizo?
—Nadie lo hizo. Fue un proceso natural –prosiguió—. Pensé que lo habías averiguado ya. Está en nuestras enciclopedias.
—¡Explíquese!
—Todo comenzó a mediados del siglo XXI, un poco después de tu muerte. En esa época el control de la población estaba casi completo, y cada vez más la gente recurría a la reproducción asistida para tener bebes sanos. La ingeniería genética se simplificó y abarató, quedando a disposición de todo el mundo. Todo comenzó muy lentamente, y nadie se dio cuenta de ello. Al principio la genética solo se usaba para prevenir que los bebes nacieran con enfermedades hereditarias graves, pero poco a poco la gente comenzó a requerir una eugenesia descarada. Querían que sus hijos fueran más fuertes, que tuvieran una personalidad más firme y atractiva. Finalmente, comenzaron a seleccionar los rasgos estéticos en sus niños.
—No entiendo.
—¿Recuerdas que en tu época las mujeres se teñían el cabello?
—Si, pero que tiene que ver.
—Las asiáticas se operaban los ojos para parecer occidentales, las africanas usaban cremas para decolorar la piel y las europeas se rellenaban senos y traseros para hacerlos más atractivos. La liposucción y la cirugía estética eran grito y plata.
—Si, lo recuerdo, pero…
—Pues bien. Esas mismas mujeres quisieron que tan deseadas características vinieran de nacimiento en sus hijos. De pronto, en todo el mundo, los bebés comenzaron a nacer con ojos de colores, caballos claros y narices perfiladas.
—Ya veo. Pero en mí época los africanos reproducían sin control. Se esperaba que en un futuro no muy lejano una buena parte de la humanidad fuera negra. ¿Qué pasó con ellos?
—Y lo fue, John. A fines del siglo XXI la población negra alcanzó su cima, pero entonces se estabilizó. Después de eso, la ingeniería genética comenzó lentamente a cambiarlos, como había ocurrido en todo el resto del mundo.
—¿Entonces, fue un suicidio?
—No John, fue sólo una cuestión de modas. La ingeniería genética le dio a la gente la posibilidad de elegir como quería que fueran sus bebes, y ésta lo hizo. En cuanto al aspecto físico, se privilegiaron los caracteres más atractivos de todas las razas que había en esa época. Fue eso y nada más: selección artificial dirigida por las leyes del mercado. Cada pareja decidía como quería que fueran sus hijos. Es todo.
—Ya veo –contesté, y ya no supe nada que decir. Me sentía irritado por lo que me había contado.
¡Oh Dios! ¡Como odie a esos malditos negros que traicionaron a su raza! ¡A su propia gente!
Entonces miré a la doctora con detenimiento. Tenía razón. Si bien era blanca, no se parecía mucho a las personas germánicas que conocí en mi vida anterior. Era distinta. Tenía una piel tersa y lozana como japonesa, facciones europeas pero fuertes y bien proporcionadas, labios medianamente gruesos y un cuerpo perfecto, del tipo que sólo las atletas africanas tuvieron un día. Sólo la coloración era similar a la de los blancos que conocí. No me había percatado antes, pero era una mujer extraordinariamente bella, como todas las personas de Barnard.
¿Qué podía hacer? ¿A quién podía culpar? Sólo atiné ha hacer un tonto comentario, desilusionado como estaba.
—¿Es que ya no queda nadie como yo en este mundo?
La doctora me miró y se le iluminaron los ojos. Una sonrisa cálida se dibujó en sus labios.
—¿Has visto el media 2.715?
—Se refiere al canal holográfico…
—Si. Cuando llegues a casa, velo. Quizás eso te alegre un poco. Estoy segura de eso. No lo olvides: 2.715. Nos vemos el próximo lunes.
—Chao doctora y muchas gracias –le dije, dándole un beso en la mejilla. Y me fui a casa.
Realmente no me acuerdo que trayecto ice. Solo sé que llegué corriendo a mi casa con la sola intención de ver aquel canal holográfico. Traté de hacer memoria, pero jamás lo había visto. No era extraño, sin embargo, perder un canal importante entre tantos.
Me senté y le ordené al receptor que sintonizara el canal y de pronto apareció en pantalla un lugar que desconocía. Todas las personas que veía eran negras, como yo. Bueno, no eran exactamente igual a mi, pues los ojos azules y los cabellos lisos y blancos abundaban, pero las facciones y el color de piel eran, indudablemente, Africanos.
Pedí referencias y el receptor me informó que se trataba de la emisora Zimbabwe Media.
—¿De donde transmite? –pregunte al IA de la sala.
—De Zimbabwe, ciudad espacial de la estrella WX Osa Mayor, ubicada a 18 años luz de Barnard.
Mi corazón se llenó de alegría.
Desde ese momento no pude dormir durante tres días, hasta que caí rendido de cansancio. Busqué en las bibliotecas electrónicas de Barnard toda la información que pude conseguir sobre Zimbabwe, y era muchísima. Se trataba de una sociedad de personas negras, como yo, que tenían un estado de desarrollo fuera de lo común. Eran muy conocidos entre los artistas de la red por su producción de música neoclásica de alta complejidad técnica, que superaba todo lo previamente conocido por la humanidad. Era tanta la pasión de esa sociedad por la música que su anillo principal llevaba por nombre Ciudad Bach.
¡Quede encantado! Entre más les conocía más deseaba conocerlos. Quería llegar a ella de algún modo. Visitar sus museos que preservaban maravillas de África y de los pueblos negros del mundo, sin discriminar a otros humanos. Por sobre todo, quería ver la reproducción del Gran Zimbabwe en Ciudad Bach.
Con anterioridad había escuchado la música maravillosa que transmitían canales especializados. No era música popular en absoluto sino composiciones tan complejas y de precisión matemática, armónica y rítmica tal que hacían parecer simples tonadas a las composiciones de los clásicos. Zimbabwe tenía una fama asombrosa entre el selecto grupo de consumidores de música compleja. ¿Quiénes eran los creadores de tan extraordinarias composiciones abstractas? ¿Qué tipo de cultura les servía de base?
Debía que conocerlos: ese sería el objeto de mi vida.
Fue tanta mi pasión que caí en otra crisis nerviosa y fui tratado nuevamente en el hospital. Ahí fui interrogado por varios doctores, quienes me preguntaron que podían hacer para aliviar mis penas.
—Quiero ir a Zimbabwe –conteste—. Lo único que quiero en mi vida es vivir ahí.
Se miraron sorprendidos, incrédulos, pero comprendieron. Poco a poco se esparció la noticia de mi deseo de viajar a Zimbabwe, y toda la comunidad me dio su apoyo.
—Debes comprender que puedes morir en el viaje –me dijo amablemente la doctora—. Un viaje a Zimbabwe durará 100 años. Tendrás que volver a ser criogenizado y eso supone un riesgo.
—Si lo se, dije. Pero lo quiero intentar de todas formas. En efecto, es lo único que deseo hacer en mi vida.
—Ya veo
—Sabe, doctora. Me quise matar pues había perdido las ganas de vivir. No tenía sueños, proyectos ni objetivos. Desde que conocí Zimbabwe todo eso ha cambiado. Sólo quiero llegar hasta allá. Es lo único que deseo.
—Te echaremos de menos, John –dijo la doctora, con voz temblorosa. Una lágrima rodó por su mejilla. No entendí el por que de esa reacción emocional. O quizás no quise entenderlo entonces.
Muy esporádicamente se enviaban transportes interestelares a colonias lejanas, pues era muy difícil justificar los costos. Sin embargo, a veces era necesario emprender esa travesía. Las principales cargas eran algún complejo prototipo tecnológico, una obra de arte especial o un linaje de planta único. Cuando finalmente se decidía enviar una nave, ésta era pilotada por computadoras y ningún humano viajaba a bordo, pues los viajes eran penosamente lentos. Llegar a WX me tomaría nada menos que ochenta años.
Tuve una suerte extraordinaria. Por extraña coincidencia, sólo un mes después de manifestar mí intención de viajar estaba programado el envío de una carga de manuscritos originales de Haendel, que Zimbabwe había requerido encarecidamente. Barnard accedió entregarlos a cambio de una reproducción precisa y completa de la colección de bronces africanos de Ife.
Mi navío, completamente automático, tenía cien metros de largo solamente y escaso espacio en el compartimiento de carga. A duras penas cabría ahí el ataúd de hibernación y las placas protectoras de radiación cósmica. Sin embargo, los ingenieros resolvieron con celeridad los problemas técnicos y dejaron todo listo para el viaje en tres semanas.
Anoche me despidieron. Me emocioné muchísimo cuando cientos de miles de personas, quizás todo Barnard, se reunió en el parque central de la ciudad para hacerme un homenaje y despedida masiva. Les vi sinceros. En sus rostros percibí pena por perderme y comprensión por lo que estaba haciendo. Sentí que realmente me querían, como yo también les quiero. Mi pobre doctora fue la que peor lo pasó. Lloraba como una chiquilla. Nada pude hacer por ella pues, aún cuando también la amaba, tenía que cumplir con mi destino. La besé sólo una vez y le dije adiós.
Ya sólo faltan minutos para morir. Por los ventanales del puerto de embarque puedo ver las inmensas velas extendidas del navío Centauro que me llevará a Zimbabwe, donde podré escuchar la mejor música jamás compuesta y podré reencontrarme con mi gente. La nave surcará el espacio vacío, propulsada a la distancia por satélites láser. En su vientre llevará mi cadáver rumbo para la resurrección junto a mi pueblo. Ya no seré más un hombre distinto. Nadie me apuntará con el dedo. Solo seré uno más entre mis hermanos.
Ha llegado el momento de cumplir con mi destino. Debo perder la consciencia nuevamente con la esperanza de la resurrección en una vida mejor. Me aterra pensar que de nuevo moriré y que enfrentaré nuevamente mis miedos sólo. Sin embargo no hay otra manera. Y no soy un cobarde.