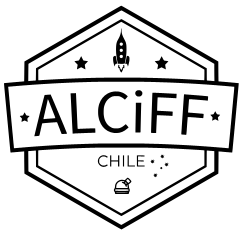|
| Imagen de la película «La sonámbula, recuerdos del futuro», dirigida por Fernando Spiner |
Fernando Reati, Buenos Aires: Biblos (2006).
La muerte como efecto secundario. Ana María Shua (1997)
Este año trataremos, en lo posible, de rescatar para el conocimiento masivo, textos teóricos y/o analíticos, que se han interesado directamente en obras de Ciencia Ficción, aduciendo aquí que dicha novelística en Latinoamérica es raramente abordada por la crítica especializada. Verdad (incómoda) que acontece cada vez menos, incluso podríamos augurar, cada vez mejora, tal como esperamos probar en las sucesivas entradas de este 2020.
“Moldeó el presente, al anticipar y prevenirnos del status quo tecnocrático de nuestras sociedades, dado que hasta hace poco, el vacío de textos críticos referidos a la ciencia ficción se relacionaba directamente con el infundio que denunció como menores aquellos géneros nacidos en el seno de la cultura popular”.
Claro que, tampoco, se juzgó desdeñable aludir/eludir la imposibilidad de pensar el futuro de toda una comunidad idiomática (durante los 70-80 en Latinoamérica), disminuida bajo coerción, censura y tortura impuestas como cánones literarios por sistemas políticos pro-militarista, o derechamente, dictatoriales.
Y no es hasta fines de los años sesenta que el fermento revolucionario, signo de la década posterior y la cultura de masas, su estandarte, se preparaban para entrar de pleno en el debate intelectual, a través de subgéneros inéditos en tales ámbitos, como son la novela negra, el folletín romántico y la ciencia ficción, principalmente. Por ello, Pablo Capanna, posiblemente el único intelectual argentino que dedicó casi todos sus esfuerzos al género (quien publicó El sentido de la ciencia ficción, en 1967), sostiene que:
“El debate en torno de la ciencia-ficción siempre se ubicó en un ámbito más cercano a la sociología que a la crítica literaria. En efecto, aquello que hoy se llama ‘ciencia-ficción’ (según una clasificación perpetrada por editores y libreros) acredita en su pasado todos los prestigios de la tradición utópica occidental. Pero, de hecho, nació a la fama como un ‘género’ popular, ajeno a las vanguardias literarias y huérfano de crítica, y recién comenzaría a llamar la atención de los académicos a fines de los años ‘60, cuando empezaban a soplar las primeras brisas posmodernas y con ellas se iniciaba el rescate de la cultura pop.”
Entramos así de lleno en el período posdictadura argentino, protagonizado por ambos gobiernos del peronista Carlos Menem, a su vez, dominados por la acción depredadora del neoliberalismo. Por ello, en sus Postales del porvenir, Fernando Reati aborda con lucidez y rigor la influencia que una conducta y un clima generalizados de saqueo y corrupción tuvo en la génesis de una literatura de anticipación. Para un grupo de escritores argentinos, hoy clásicos del género –Juan Jacobo Bajarlía, Ricardo Piglia, Eduardo Goligorsky, Marcelo Cohen y Angélica Gorodischer, entre otros pocos– fue necesario crear un territorio y un lenguaje de fantasía, cuya descripción funcionara a modo de mensajes cifrados por un hipotético informante, según la metáfora ideada por Reati. Este autor considera que la época y la acción creadora de este grupo han revitalizado el género de anticipación como consecuencia de una imperiosa necesidad de memoria futura, para una sociedad desquiciada por la falsedad de su presente. A modo de síntesis del propósito de su libro, Reati cita a Ricardo Piglia, quien afirma:
«Paradójicamente la lengua privada de la literatura es el rastro más vivo del lenguaje social. Quiero decir que la literatura está siempre fuera de contexto y siempre es inactual; dice lo que no es, lo que ha sido borrado; trabaja con lo que está por venir’ [subrayado de Reati] […] Además de servir de memoria no oficial de una comunidad al revelarnos los secretos del pasado, la literatura es también su memoria del futuro porque revela lo que está por pasar o podría pasar si nos descuidamos.»
Dos imaginarios antagónicos se manifiestan como un elemento estructural durante toda la historia del país trasandino. En un momento se valora la presencia de los extranjeros que juegan un papel civilizatorio, y que parecen realizar el ‘sueño europeo’ de un país rico y primermundista en progreso. Y en otro, se inclina más a considerar los extranjeros como el chivo expiatorio, los responsables de los grandes males en la sociedad. En otras palabras,
“Los argentinos siempre han intentado construir su identidad nacional, oponiéndose al otro, y este ‘otro’ podía variar del gaucho al indio, o al inmigrante, al criollo, a la mujer e incluso al villero del siglo XXI. Allí destacamos una constante resistencia de ‘nosotros’ contra los ‘otros’, y ¿no es esto precisamente el sentido etimológico de la palabra ‘bárbaro’?”
El centro neurálgico del libro de Reati, así lo creemos, y por ende su mayor aporte se centra en el Capítulo 2, denominado: «La ciudad futura». Pues allí convergen los hallazgos de los estudios socio-culturales, las derivas arquitectónicas y sus implicancias territoriales, junto a los modelos de anticipación política de gran parte de la teoría posmoderna. Pues al fundirse los mitos urbanos con el crecimiento desmedido de las ciudades post-industriales, éstas –entiende el autor– sólo pueden ser “conjeturadas” por la literatura de anticipación. Al distinguir varios tipos de urbes (“guettoizada”, internacionalizada, mutante, natural, posapocalíptica y panóptica) que se dan cita, articulando muchas veces un todo cohesionante, señala una muy posible y certera lectura de nuestra contingencia.
Al referirse a los espacios ficcionalizados o abiertamente reconocibles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas, Reati defiende el valor simbólico de tales novelas estudiadas. A saber: Manual de historia de Marco Denevi (1985); La reina del plata, de Abel Posse (1988); Una sombra ya pronto serás, de Osvaldo Soriano (1990); Las Repúblicas de Angélica Gorodisher (1991), No somos una banda de Orlando Espósito (1991), El aire de Sergio Chejfec (1992), La ciudad ausente de Ricardo Piglia (1992), Los misterios de Rosario de César Aira (1994), La muerte como efecto secundario de Ana María Shua (1997), El oído absoluto de Marcelo Cohen (1997), Cruz Diablo de Eduardo Blaustein (1997); Planet, de Sergio Bizzio (1998), y 2058, en la corte de Eutopía, de Pablo Urbanyi (1999).
Por ejemplo, son esas mismas ciudades futuras imaginadas por Marcelo Cohen en muchas de sus obras posteriores a la estudiada por Reati, así pues, veremos la ciudad posapocalíptica y la ciudad panóptica que aparecerán reiteradamente en su obra, como telón de fondo o bien como protagonistas de los destinos aciagos de sus habitantes.
En términos generales, Reati percibe una evolución en la novela argentina a partir del menemismo; luego del auge de la novela histórica durante la dictadura y la primera posdictadura se produciría un desplazamiento cronológico inverso, de lo retrospectivo a lo anticipatorio, que induce a reflexionar críticamente sobre el presente del neoliberalismo. Para ilustrar esta tesis, Reati ha recortado su corpus de novelas entre la enorme producción literaria argentina de las últimas décadas, que actúan como caja de resonancia de los peligros de la globalización, pero a la vez como retablo infernal de nuestras odiosidades de provincia.
Buscando modelos que puedan aclarar esta imagen, consideramos oportuno presentar la tesis innovadora -en su minuto- que Michel Maffesoli presentó en The time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society (1996). En este libro, el sociólogo francés socava la idea dispersa de la individualización de la sociedad contemporánea, sosteniendo que la reaparición de las tribus –lo que él llama el ‘neotribalismo posmoderno’– es una consecuencia directa del desvanecimiento de los grandes relatos o del fin de las grandes estructuras económicas, políticas e ideológicas. No obstante, el hombre, siempre en necesidad de solidaridad y protección, se une en comunidades con individuos que comparten los mismos ideales y convicciones. Así nacen micro-grupos o tribus, que son complejos orgánicos y afectuosos, y se distinguen de las grandes estructuras político-económicas de la modernidad. Estas nuevas formas de reconocimiento, más específicas y menos universalistas, siempre están presentes en las novelas de anticipación. Y así como Maffesoli otorga un valor muy positivo a la heterogeneidad de la metrópolis contemporánea, dada su complejidad, también la señala como el sitio donde se originan nuevos equilibrios, nuevas culturas, nuevas sociedades, o sea, nuevas sinergias. Que, no olvidemos, en su mayoría fueron atisbadas primero por la Ciencia Ficción.
Finalmente, afirmaremos para aquellos interesados en abordar el vasto corpus de la anticipación latinoamericana, que este libro-ensayo de Reati es altamente valioso, pues confirma que toda literatura posapocalíptica (o ciencia ficción), expresa un optimismo velado que bajo el pesimismo descrito sostiene la pregunta por la ausencia/presencia de lo humano en nuestro devenir contemporáneo. Y por lo mismo, probablemente escribir novelas fantásticas, hoy por hoy, no es más que eso: imaginar un mundo, perfilarlo, hacer que vuele nuestra imaginación, que el tiempo sea elástico, que los universos paralelos no sólo sean posibles, sino necesarios. Todo esto aparece indicado en el libro de Reati, pues las utopías neoliberales derivaron evidentemente en las actuales distopías latinoamericanas. Y al acompañar a dichos personajes novelescos argentinos a recorrerlas, sufriendo estos vías crucis mecánicos, alienantes, pero profundamente reales, también resuenan al otro lado de la Cordillera, dado que al final de cuentos capitalistas lo único que encontraremos sea la noria vacía de un pueblo olvidado. Probablemente, pensamos junto a Reati, las novelas de anticipación latinoamericanas sólo traten de eso: nada de previsión, nada de anticipación, sólo feroces postales que dan cuenta de las preocupaciones y sinsentidos de una generación de escritores nacida en el siglo pasado. Así, las predicciones no importarán, los aciertos tampoco. Pero sí, sostener la mirada valiente ante el espejo horroroso de estas novelas. Quizás, hoy leer literatura de anticipación (en medio de la cuarentena) sea la única opción lúcida.
MARCELO NOVOA (Viña del Mar, Chile, 1964). Poeta, editor y crítico literario. Doctor en Literatura. Fundó la Editorial Trombo Azul de Valparaíso, Chile, en los años 1980s. Allí publicó LP (1987) y Minorías (1988). Luego: Arte Cortante (1996), su libro de poemas en fuga, que continuó el 2003 (UV Ediciones). También: Álbum de Flora y Fauna. Notas sobre libros y autores de Valparaíso (2002). Y la antología más completa sobre/desde las Letras en Valparaíso (Ediciones del Consejo de Rectores V Región, 2010). Editor consultor de Alambique, revista académica de ciencia ficción y fantasía (USA y América). Invitado internacional de FIL Guayaquil 2012 y FIL Quito 2013, en representación de la Ciencia Ficción chilena. Prologuista de la más reciente Antología del Cuento Fantástico Chileno Moderno (Ediciones Univ. Adolfo Ibáñez/Cuarto Propio). A su vez, creó el proyecto editorial Puerto de Escape, donde publicó: Años Luz. Mapa Estelar de la Ciencia Ficción en Chile (2006), además de cuarenta y cinco títulos, entre novelas, cuentos y ensayos de autores chilenos.